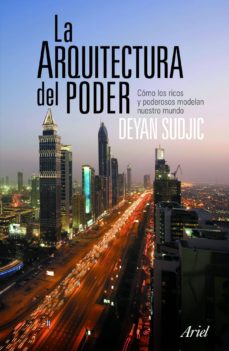El primer libro del geógrafo David Harvey fue Explanation in Geography (1969), que seguía la línea tradicional de la geografía del momento: teorías positivistas, métodos cuantitativos y unas bases asentadas, por ejemplo, en los descubrimientos de la Escuela de Chicago. Por entonces, Harvey formaba parte de la Universidad de Bristol, aunque también estuvo en Cambridge, pero a finales de los 60 se trasladó a la John Hopkins University de Baltimore. El salto a Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Baltimore, con sus manifiestas desigualdades y unos cambios urbanos generados por el tardocapitalismo que no tardaron en modificar su centro urbano y su frente marítimo (lo reseñamos aquí), hizo que Harvey se diese cuenta de que los postulados que estaba usando no bastaban para entender la ciudad. Para ello necesitaba una nueva base teórica: y acudió al marxismo.
En uno de los artículos aparecidos en Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Harvey manifestaba que necesitó «siete años» de lecturas para tener un vocabulario (marxista) lo bastante amplio para poder aplicarlo a la ciudad y, de paso, refundar la geografía urbana. Urbanismo y desigualdad social (Social Justice and the City, 1973, leemos la edición de Siglo XXI de 1977) recoge parte de este viaje y es, además, uno de los libros esenciales del geógrafo inglés. Está dividido en dos mitades muy diferenciadas: en la primera, armado con los planteamientos liberales, Harvey trata de comprender el urbanismo y plantear una ciudad justa; en cuanto estos supuestos se demuestran incapaces, recurre a los planteamientos socialistas y lleva a cabo el mismo ejercicio.

Los tres primeros artículos, los que están escritos desde los planteamientos liberales, abordan el problema con una actitud científica, casi matemática. La ciudad, asume Harvey, siempre ha sido abordada desde dos vertientes distintas: la geográfica, es decir, en tanto que lugar físico construido; y la sociológica, en tanto que configuración social de una determinada cultura. «… si queremos comprender la forma espacial de las ciudades, hemos de articular una adecuada filosofía del espacio social. En la medida en que sólo podemos comprender el espacio social relacionándolo con ciertas actividades sociales, nos vemos obligados a tratar de integrar las imaginaciones sociológicas y geográficas» (p. 24). Todo esto suscita una serie enorme de preguntas, por supuesto, desde qué es el espacio a qué es la sociedad.
En cuanto a la relación entre espacio y sociedad, Harvey detecta dos posibles acercamientos: el determinista y el ambientalista. Para los primeros, «es posible considerar la forma espacial de una ciudad como un determinante básico de la conducta humana»; para ellos, así esté construida una ciudad, así se comportarán sus habitantes. El otro enfoque, el ambientalista, hipótesis donde sitúa, por ejemplo a Gans, Jacobs y Webber, «considera que los procesos sociales poseen su propia dinámica interna que, frecuentemente, a pesar del planificador, dará lugar a una determinada forma espacial», forma espacial que el planificador no podrá evitar, como mucho podrá influir sobre ella. Pese a su aparente enfoque, sin embargo, ambos planteamientos acaban asumiendo que las ciudades son, como afirma Harvey, «un complejo sistema dinámico en el cual las formas espaciales y los procesos sociales se encuentran en continua interacción».
Pero todos estos planteamientos son un tanto ingenuos en el sentido de que suponen que existe un lenguaje adecuado para estudiar simultáneamente las formas espaciales y los procesos sociales. Tal lenguaje no existe. Normalmente, lo que hacemos es abstraer bien la forma espacial, bien el proceso social de ese complejo sistema que es una ciudad, haciendo uso de ambos lenguajes por separado. Dado ese mecanismo de abstracción, no podemos decir de modo significativo que una forma espacial es causa de un proceso social (o viceversa), así como tampoco es correcto considerar las formas espaciales y los procesos sociales como si fuesen variables que se encuentran, de alguna manera, en continua interacción. (p. 41.42)
Lo que se hacía, en conclusión, era tratar de trasladar conceptos de un lenguaje al otro. Sin embargo, ¿qué reglas de equivalencia habría que usar?
En el segundo capítulo, Harvey introduce nuevas variables a la ecuación, a saber: «las medidas destinadas a cambiar la forma espacial de la ciudad (es decir, la localización de objetos tales como casas, fábricas, red de transportes y cosas por el estilo)» y «las medidas destinadas a influir sobre los procesos sociales que se desarrollan dentro de la ciudad» (p. 46), que, en general, son todos los procesos y agentes que relacionan a las personas (trabajadores con los lugares de trabajo, servicios sociales con sus beneficiarios, etc.). Pero, en este punto, no existe un criterio «objetivo» con el que abordar si una determinada medida es o no es buena, puesto «que este criterio requiere que recurramos a una serie de normas éticas y de preferencias sociales».
En este punto, Harvey desarrolla todos los conceptos anteriores en función de sus costos / beneficios, considerándolos de forma amplia y desarrollando un nuevo vocabulario. Por ejemplo: «al cambiar la forma espacial de una ciudad (…), cambiamos también el precio de la accesibilidad y el costo de la proximidad para cualquier familia» (p. 54).
Todo esto lleva a un «considerable desequilibrio» en la negociación de los distintos grupos, puesto que grupos diferentes cuentan con recursos diferentes, los grupos grandes suelen estar menos organizados que los grupos pequeños y muy identificados y algunos grupos quedan fuera de las negociaciones; además de la propia inercia de la estructura, donde unos ya cuentan, de partida, con mejores posiciones.
Las perspectivas de equidad o de una justa redistribución del ingreso en un sistema urbano a través de un proceso político surgido espontáneamente (particularmente si está basado en una filosofía del egoísmo individual) no son nada halagüeñas. La medida en que un sistema social reconozca este hecho y se obligue a sí mismo a contrarrestar esta tendencia natural estará, en mi opinión, en relación con el grado en que dicho sistema social haya logrado evitar los problemas estructurales y las tensiones sociales, cada vez más profundas, que surgen a consecuencia del proceso de urbanización masiva. (p. 78)
El tercer capítulo se centra en el que, según el parecer de Harvey, sería el objetivo ideal: un sistema capaz de aportar justicia social, es decir, un sistema redistributivo de la riqueza que, en su medida, ayude a los menos favorecidos. A menudo cita el óptimo de Pareto, que sería el punto en el que cualquier cambio que pueda suponer una mejora para unos individuos supone, también, un empeoramiento para otros, por lo que ya se ha alcanzado un punto de equilibrio.
Idealmente, eficiencia y justicia social irían de la mano. La eficiencia por sí misma no es un buen medidor objetivo, porque, por ejemplo, puede suponer descartar a unos mínimos de población que se verían abocados a la miseria o la exclusión; la justicia social, por sí misma, tampoco lo es, porque puede acabar persiguiendo objetivos imprácticos y dilapidando recursos que podrían usarse de otro modo. Sin embargo, como se ha tendido a primar la primera en detrimento de la justicia social, Harvey escoge darle más importancia.
El principio de justicia social, por consiguiente, se refiere a la división de los beneficios y a la asignación de las cargas que surgen de un proceso colectivo de trabajo. (p. 99)
Es el objetivo de este capítulo, por lo tanto, descubrir una base sobre la que asentar «una distribución justa a la que se pueda llegar justamente» y que estará basada en tres criterios:
- la necesidad,
- la contribución al bien común,
- el mérito.
Al mismo tiempo, los tres «principios de la justicia social» se resumen en los siguientes puntos:
- 1. «La organización espacial y el modelo de inversión regional deben ser tales que cubran las necesidades de la población»; y la diferencia entre las necesidades y la asignación que se recibe para las mismas marcarán el grado de «injusticia territorial» en un sistema determinado.
- 2. Si la organización anterior, además, proporciona beneficios adicionales en otros territorios «a través de los efectos expansivos», dicha forma será mejor.
- 3. Las desviaciones dentro del modelo pueden ser toleradas cuando tienen la finalidad de superar una situación específica que impediría la satisfacción del sistema.
Luego, Harvey aplica este armazón teórico al sistema capitalista.
…está claro que el capital se conducirá de un modo que apenas estará relacionado con las necesidades o con las condiciones de los territorios menos aventajados. Como resultado, encontraremos bolsas geográficamente localizadas donde el grado de insatisfacción de las necesidades será elevado, como las que actualmente encontramos en los Apalaches o en muchas zonas del centro de las ciudades. La mayoría de las sociedades aceptan ciertas responsabilidades al desviar la corriente natural del movimiento del capital para solucionar estos problemas. Pero, sin embargo, hacer esto sin alterar básicamente el proceso total del movimiento de capital parece más bien imposible. (p. 114)
El ejemplo al que recurre Harvey es el centro de las ciudades norteamericanas (sin duda, con Baltimore en mente), que se habían convertido en guetos de pobreza en el momento en que las inversiones se fueron hacia las viviendas suburbanas. El lugar donde más necesarias eran las inversiones era el que menos recibía; porque el retorno del capital era bajo (o nulo), por lo que el sistema capitalista no tenía necesidad de acudir allí.
«¿Es posible contrarrestar este movimiento utilizando instrumentos capitalistas?», se pregunta Harvey (p. 115). Las pocas ideas que se le ocurren, llevadas hasta el final, acaban en la misma situación: el capitalismo beneficiando a su cúspide. «Lo que esto sugiere es que «los medios capitalistas sirven invariablemente a sus propios fines capitalistas» (Huberman y Sweezey, 1969), y que estos fines capitalistas no concuerdan con los objetivos de la justicia social.» (p. 116).
Por lo tanto, si los planteamientos liberales no funcionan… hay que buscar otros planteamientos. Aquí se da el salto a la segunda parte, que empieza con la concepción de Kuhn sobre los cambios de paradigma en la ciencia. ¿Es necesario un nuevo paradigma en el pensamiento geográfico, una revolución en su forma de contemplar las ciudades? El problema analizado es la formación de los guetos. Hasta el momento, la geografía había seguido la visión «culturalista» de la Escuela de Chicago, según la cual en la ciudad había distintas «áreas naturales» que, mediante unas leyes muy similares a las de la ecología, acababan conformando todo el espacio de la ciudad. Las personas, al llegar a la ciudad, escogían su «área natural» en función de ciertos intereses (raciales, culturales, económicos, etc.) y, a medida que iba pasando el tiempo y se asentaban, iban cambiando de lugar o las propias áreas evolucionaban. La Escuela de Chicago nunca pretendió explicar todas las ciudades (de hecho, se ha comentado a menudo que sus teorías sólo eran aplicables a Chicago), pero el modelo, con sus altibajos, permitía cierta aplicación a bastantes ciudades norteamericanas.
Harvey se dio cuenta de que ese modelo no bastaba para explicar la formación de los guetos en el centro de la ciudad. En cambio, había otro análisis de los guetos y las condiciones de vida del proletariado, ochenta años anterior, que sí lo hacía.
El planteamiento adoptado por Engels en 1844 era, y todavía es, mucho más coherente con las duras realidades sociales y económicas que el planteamiento, esencialmente cultural, de Park y Burgess. De hecho, la descripción de Engels, con ciertas modificaciones obvias, podría adaptarse fácilmente a la ciudad americana contemporánea (creación de zonas concéntricas con buenas oportunidades de transporte para los ricos que viven en zonas suburbanas, cinturones de circunvalación para evitar que éstos vean la suciedad y la miseria que es la otra cara de su riqueza, etc.). Es una pena que los geógrafos contemporáneos se hayan inspirado más en Park y Burgess que en Engels. La solidaridad social que Engels observaba no provenía de ningún «orden moral» superordenado, sino que más bien las miserias de la ciudad eran una consecuencia inevitable del avaricioso y nefasto sistema capitalista. (p. 138)
Si la visión «cultural» no sirve para explicar los guetos, la económica sí que lo hace: el precio del suelo es más elevado cuando más cerca está de los lugares de trabajo (es decir, el centro urbano); las personas con mayores ingresos pueden permitirse el transporte hacia el centro, mientras que las personas con menores ingresos no tienen ese margen. Por ello, acaban viviendo en las zonas más cercanas al centro urbano. Pero como, realmente, tampoco pueden permitirse alquileres elevados (dado su nivel de ingresos), compensan esta contradicción ahorrando en la cantidad de espacio, es decir: hacinándose. Yendo más allá, de hecho, los ricos pueden escoger el espacio de la ciudad que prefieran, puesto que no están limitados por su capacidad de transporte; y será su elección, por lo tanto, la que configurará en gran medida el espacio.
Por supuesto, existen soluciones viables a este problema. Harvey las analiza; pero, como todas ellas surgen desde dentro del capitalismo, como mucho suponen desviaciones más o menos afortunadas que, a la larga, acaban generando la misma desigualdad. Si el origen del problema es «la licitación competitiva por el uso del suelo», es decir, la pugna por el espacio, que se lleva a cabo según métodos capitalistas, tal vez la solución sea acabar con esa pugna. «Esto sugiere inmediatamente una política destinada a eliminar los guetos que probablemente sustituiría la licitación competitiva por un mercado del suelo urbano socialmente controlado y por un control socializado del sector de la vivienda.» (p. 142)
Parte del problema de la vivienda es la distinción entre valor de uso y valor de cambio.
Poseemos una enorme cantidad de capital social bloqueado en el total de casas construidas, pero en el sistema de mercado privado de la vivienda y del suelo, el valor de la vivienda no se mide siempre en función de su uso como refugio y residencia, sino en función de la cantidad recibida en el mercado de cambio, que puede verse afectada por factores externos, como la especulación. En muchos barrios centrales de las ciudades las casas, actualmente, poseen claramente poco o ningún valor de cambio. Esto no significa que no tengan valor de uso. (…) Este despilfarro no ocurriría bajo un sistema de mercado de la vivienda socializado y éste es uno de los costos que soportamos por aferrarnos tan tenazmente a la noción de propiedad privada. (p. 143-144)
Esta teoría nos sirve, también, para explicar parte del problema actual de la vivienda en las ciudades globales: su valor de cambio es tan, tan distinto del de uso, que se prefiere especular con ellas, convertirlas en alojamientos turísticos o, simplemente, tenerlas vacías a la espera del momento adecuado.
En el quinto capítulo, el más extenso del libro, recupera conceptos como el de valor de uso o valor de cambio junto a muchos otros, todo un vocabulario económico sacado de la teoría marxista y con el que teje una red que le permitirá, en el sexto capítulo, abordar el tema del urbanismo como conjunto. Es ésta una tarea titánica y el propio Harvey adelanta, al empezar el capítulo, que no se puede conseguir; pero sí que llega a algunas conclusiones interesantes.
El urbanismo puede ser considerado como una forma o modelo característico de los procesos sociales. Estos procesos se manifiestan en un medio espacialmente estructurado creado por el hombre. Por consiguiente, la ciudad puede ser considerada como un medio tangible, construido, como un medio que es un producto social. (p. 206)
Lógicamente, la sociedad que ha generado ese producto construido que es la ciudad, o la sociedad que la habite, tienen unas «condiciones de autosuficiencia y de supervivencia» que «implican que el grupo posea un modo de producción y un modo de organización social eficaces para obtener, producir y distribuir cantidades suficientes de bienes materiales y servicios». Por lo tanto, entender el urbanismo requiere entender a las sociedades; y entender a éstas, comprender sus modos de producción y sus formas de urbanismo concomitantes, cuando las haya.
En esta coyuntura pienso que sería útil hacer ciertas observaciones previas sobre la relación entre el urbanismo como forma social, la ciudad como forma construida y el modo de producción dominante. En parte la ciudad es un depósito de capital fijo acumulado por una producción previa. Ha sido construida con una tecnología dada y edificada en el contexto de un modo de producción determinado (lo que no significa que todos los aspectos de la forma construida de una sociedad sean funcionales con respecto al modo de producción). El urbanismo es una forma social, un modo de vida basado, entre otras cosas, en una cierta división del trabajo y en una cierta ordenación jerárquica de las actividades coherente, en líneas generales, con el modo de producción dominante. Por tanto, la ciudad y el urbanismo pueden funcionar como sistemas de estabilización de un modo de producción concreto (tanto la primera como el segundo contribuyen a crear las condiciones para la autoperpetuación de dicho modo). Pero la ciudad puede ser también un lugar de acumulación de contradicciones y, por consiguiente, la sede apropiada para el nacimiento de un nuevo modo de producción. (p. 213)
Harvey da también algunas vueltas al concepto de excedente y de si está en los orígenes del urbanismo (controversia que vimos hace nada con Soja y Jacobs, que defendían que primero fue el urbanismo y luego el excedente de producción), aunque para él es sólo el preludio hacia el tema que verdaderamente le interesa: el plustrabajo, el plusvalor y su relación con el urbanismo. Más que una historia del excedente, entonces, es una cuestión de saber «cuáles fueron las principales condiciones en la base económica de la sociedad que permitieron la emergencia de la redistribución y, finalmente, del intercambio de mercado como modos de integración económica» (p. 240). Para lo cual hay que investigar «la transformación de la reciprocidad en redistribución». Las condiciones que se dieron para dicha transformación fueron claves, no sólo para el nacimiento del urbanismo, sino que «sirvieron también para concentrar el plusproducto en pocas manos y pocos sitios». Por ejemplo: es más fácil obtener plusvalor de una población sedentaria, que nómada; es más fácil obtener plusvalor de una población concentrada (urbana) que segregada (nómada o el campo).
A partir de aquí, Harvey define excedente social como «la cantidad de fuerza de trabajo utilizada en la creación de un producto para determinados fines sociales que exceden de lo biológica, social y culturalmente necesario para garantizar el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo dentro del contexto de un modo de producción dado» y el plusvalor como «el plustrabajo expresado en términos capitalistas de intercambio de mercado». Ambas definiciones le permiten avanzar hacia unas proposiciones:
- 1. «Las ciudades son formas construidas a partir de la movilización, extracción y concentración geográfica de cantidades importantes de plusproducto socialmente determinado.»
- 2. «El urbanismo es una forma de modelar una actividad individual que, junto con otras, forma un modo de integración económica y social capaz de movilizar, extraer y concentrar cantidades importantes de plusproducto socialmente determinado.»
- 3. «En todas las sociedades se produce algún tipo de plusproducto social y siempre es posible aumentarlo.»
- 4. Dicha cantidad de plusproducto social es más fácil de extraer y concentrar cuando se dan algunas de las siguientes condiciones favorables, a saber: población total numerosa; población sedentaria; alta densidad; alta productividad en una situación determinada; buenas comunicaciones y accesos.
- 5. «La movilización y concentración de excedente social sobre una base permanente implica la creación de una economía espacial permanente y la perpetuación de las condiciones descritas en el punto anterior.
- 6. «El urbanismo puede surgir de la transformación de un modo de integración económica basado en la reciprocidad en otro basado en la redistribución.»
- 7. «El urbanismo surge necesariamente de la emergencia de un modo de integración económica basado en el intercambio de mercado con lo que esto implica: estratificación social y diferencias en el acceso a los medios de producción.»
- 8. El urbanismo puede asumir diversas formas; en las sociedades contemporáneas, dichas formas son cada vez más complejas.
- 9. «Existe una relación necesaria, pero no suficiente, entre urbanismo y crecimiento económico.»
- 10. «Si no se da una concentración geográfica del plusproducto socialmente determinado no habrá urbanismo. Allí donde es patente el urbanismo, su única explicación legítima consiste en un análisis de los procesos por los cuales se crea, se moviliza, se concentra y se manipula ese plusproducto social.» (p. 249-251)
Ahí es nada. Por lo tanto, más que de urbanismo, se puede hablar de una red de conceptos donde toda forma urbana va ligada a los distintos modos de producción y sus diversas formas de entender la integración o la redistribución.
Las metrópolis contemporáneas de los países capitalistas son verdaderos palimpsestos de formas sociales construidas a imagen de la reciprocidad, la redistribución y el intercambio de mercado. El plusvalor, tal como es esencialmente definido bajo el orden capitalista, circula dentro de la sociedad, moviéndose libremente a lo lago de algunos canales mientras que se ve reducido a un mero goteo en otros. En la medida en que esta circulación se manifiesta de forma física, a través de la corriente de bienes, servicios e información, de la construcción de medios de desplazamiento, etc., y en la medida en que la coherencia de las formaciones sociales depende de la proximidad espacial, también encontraremos una economía espacial intrincadamente expresada pero tangible. La tesis central de este ensayo es que si unimos los marcos conceptuales en que se inscriben 1) el concepto de excedente, 2) el concepto de modo de integración económica y 3) los conceptos de organización espacial, llegaremos a un marco de conjunto para interpretar el urbanismo y su expresión tangible, la ciudad.
Cada época concede un significado especial a estos marcos conceptuales. Si tratamos de escribir una teoría general del urbanismo en función de ellos, ha de tenerse en cuenta, por consiguiente, que sus significados cambian y deben ser establecidos siempre por medio de una detallada investigación de las circunstancias de la época. (p. 256-257)
Por poner algunos ejemplos, se habla del México teocrático (Wolf, 1959) y cómo las ciudades se enriquecieron más rápidamente que el campo, dando lugar a una diferencia de la que las periferias son conscientes y que crea resquemor y la semilla de una revolución, puesto que los márgenes son, también, los lugares donde el poder tiene menos control. Algo similar sucedió en el Imperio Romano, que fue capaz de controlar las periferias mientras se iba expandiendo pero se colapsó en cuanto dejó de expandirse. En estos modelos, «la ciudad funciona como un centro generativo alrededor del cual se crea un espacio efectivo del que se extraen crecientes cantidades de plusproducto.» (p. 261)
Pero el ejemplo al que más tiempo destina Harvey es el análisis de las ciudades de la Europa medieval y su transición hacia una economía capitalista. De una ética dominante casi anticapitalista (la condena de la usura, por ejemplo; pero, más que opuesto, era de un orden ideológico distinto al capitalista), con la Iglesia y los gremios controlando el comercio, se pasó, en cuanto el comercio fue aumentando, a una ciudad con una «forma de corporación territorial», con relaciones complejas con el comercio, ya fuese su control o su monopolio. Italia, por ejemplo (el territorio que acabaría siendo Italia) trató de apoderarse del comercio y para ello creo diversas instituciones, como los bancos y la contabilidad de doble asiento. Estas técnicas y organizaciones pasaron al resto de Europa mediante los comerciantes italianos.
Según Marx, había dos desarrollos posibles en la Europa medieval: el primero, «revolucionario», implicaba que el productor fuese también comerciante y capitalista. El segundo «extendía el control que ejercía el capital comercial sobre la producción» (p. 268). Por lo tanto, y para evitar que los productores fuesen también comerciantes y capitalistas, «había que suprimir las numerosas barreras que el orden feudal se había encargado de colocar. Y fue este cometido el que con más éxito llevó a cabo el capital comercial».
Este paso del urbanismo redistributivo de la sociedad feudal al urbanismo del capitalismo comercial supuso que el segundo llevase a cabo «una integración espacial por encima de la típica integración realizada por el localismo de la era feudal» que permitió acumular plusvalor en los centros comerciales y desarrollar nuevos instrumentos financieros.
La industrialización que finalmente sojuzgó al capital comercial no fue un fenómeno urbano, sino un fenómeno que condujo a la creación de una nueva forma de urbanismo, un proceso por el cual Manchester, Leeds y Birmingham dejaron de ser pueblos insignificantes o centros comerciales de poca importancia para convertirse en ciudades industriales con una alta capacidad productiva. (p. 271)
Esta nueva forma de urbanismo, por ejemplo, priorizaba la estratificación por clases, «en vez de los antiguos tipos de diferenciación basados en parte en la estratificación (…) y en parte en los criterios tradicionales de la sociedad jerárquica» (p. 272). De ahí, claro, pasó al resto de Europa y del mundo.
La rapidez con que circula actualmente el plusvalor es tal que la riqueza viene medida por el ritmo de flujo más que por la cantidad absoluta de producto almacenado. La riqueza ya no es una cosa tangible, sino que constituye una constatación del ritmo de flujo actual (capitalizado con respecto a un periodo de tiempo futuro) basado en documentos de propiedad sobre futuros flujos o deudas y obligaciones provenientes de flujos pasados. La metrópoli, como sistema de transacción maximizador, refleja todo esto de varios modos, el más evidente es la creciente inestabilidad física de las estructuras que contiene, dado que la economía requiere una mayor rapidez en la circulación del plusvalor a fin de mantener el índice de beneficios. (p. 279)
En las conclusiones, Harvey comparte su alegría por haber conocido a otro autor que, como él, revisita la ciudad desde la perspectiva marxista. Se trata nada más y nada menos que de Lefebvre, del cual leyó La revolución urbana y La producción del espacio, aunque los leyó tras haber terminado el libro (por eso los comentarios están en el apartado final).
De ahí [un extracto de La revolución urbana donde Lefebvre habla de un nuevo urbanismo y su problemática urbana] deduce Lefebvre su tesis principal. La sociedad industrial no es considerada como un fin en sí misma, sino como un estadio preparatorio del urbanismo. La industrialización, argumenta Lefebvre, sólo puede encontrar su realización en la urbanización, y la urbanización está llegando a dominar, en el momento presente, la organización y la producción industrial. La industrialización que en tiempos produjo el urbanismo está siendo actualmente producida por éste. (p. 322)
«El característico papel que desempeña el espacio tanto en la organización de la producción como en la modelación de las relaciones sociales se encuentra, por consiguiente, expresado en la estructura urbana. Pero el urbanismo no es meramente una estructura que proviene de una lógica espacial. El urbanismo se encuentra influido por ideologías determinadas (criterios urbanos contra criterios rurales, por ejemplo) y por tanto posee una cierta función autónoma para modelar el modo de vida de la gente.» (p. 323) Del mismo modo que, en las ciudades antiguas, «la organización del espacio era una recreación simbólica de un supuesto orden cósmico» (lo vimos, por ejemplo, en La idea de ciudad, de Joseph Rykvert), en las ciudades actuales «posee un propósito ideológico equivalente» (p. 326)
Donde Harvey no está de acuerdo con Lefebvre es en la idea de que el urbanismo prima sobre la sociedad industrial. «En ciertos aspectos importantes y esenciales, la sociedad industrial y las estructuras que comprende continúan dominando el urbanismo». Por ejemplo:
- Las inversiones en capital fijo (es decir, en inmuebles, y que por lo tanto configuran el espacio urbano) sigue estando dictadas por el capitalismo industrial (de ahí la alienación constante que se puede sufrir en las ciudades, por ejemplo), y el urbanismo lógicamente influye en esas inversiones, pero no las domina.
- Igualmente, la creación de necesidades y de escasez vienen determinadas por el capitalismo industrial. El urbanismo también crea necesidades y nuevas aspiraciones, pero la ideología subyacente es la del capitalismo industrial, no la urbana.
- Análogamente con la «creación «producción, apropiación y circulación de plusvalor» (p. 328), que no están subordinadas a la dinámica del urbanismo sino a la de la sociedad industrial. Para Harvey, «el urbanismo es un producto de la circulación del plusvalor (…) Considero a los canales por donde circula el plusvalor como las arterias por las que pasan todas las relaciones e interacciones que definen la totalidad dela sociedad. Comprender la circulación del plusvalor significa, de hecho, comprender la manera en que funciona la sociedad.» (p. 328; el destacado es nuestro)