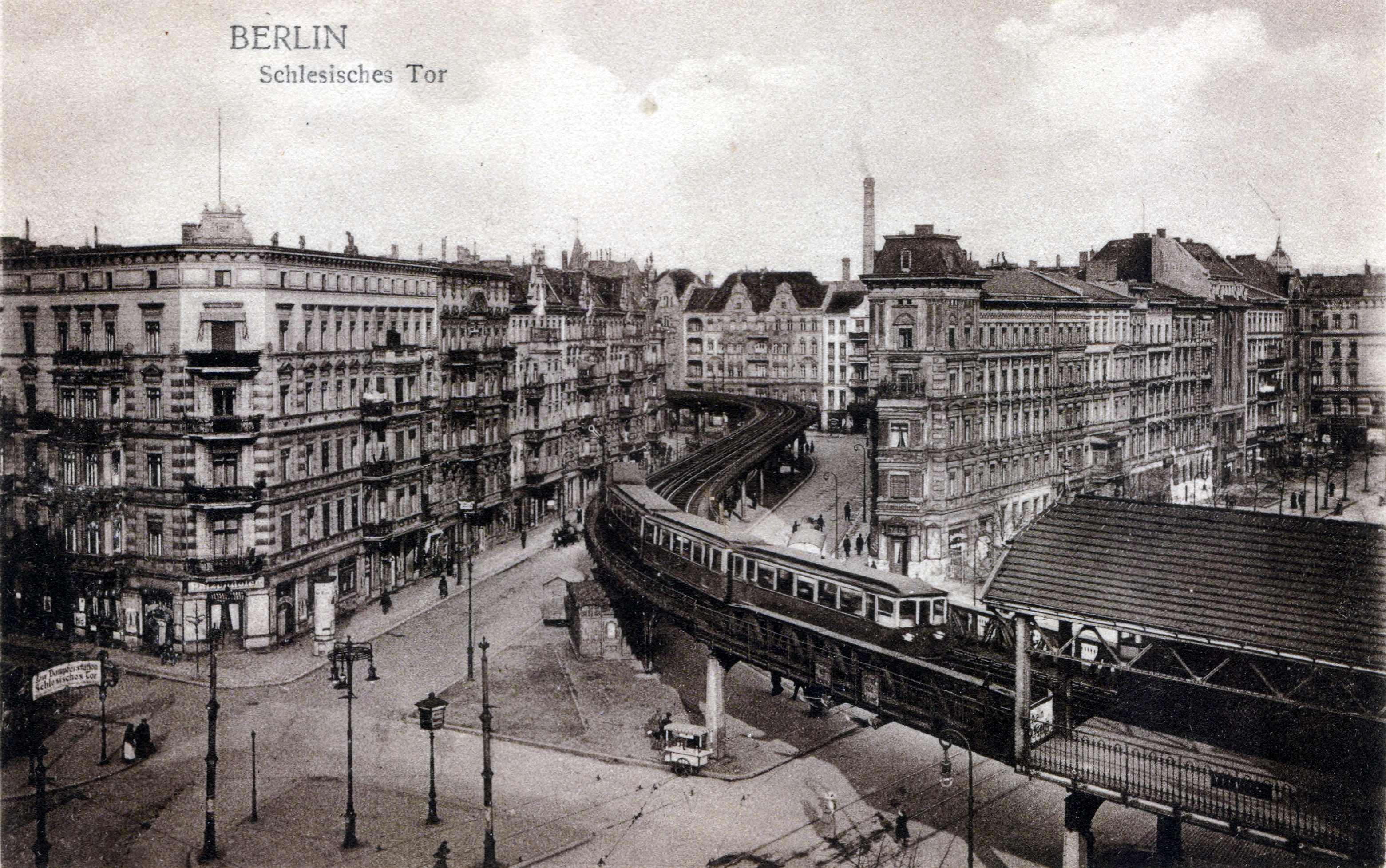Los sociólogos de la ciudad es un libro de Gianfranco Bettin de 1979 que trataba de sistematizar los conocimientos de la sociología urbana hasta dicha fecha. No era una época casual: tanto Lefebvre como Castells ya habían publicado (el primero prácticamente toda su obra, el segundo acababa de empezar pero ya había dado un par de golpes sobre la mesa con Problemas de investigación en sociología urbana (1971) y La cuestión urbana (1972)). Bettin hace una relectura de los principales autores que han investigado el hecho urbano, y ahí surge el que, si acaso, es el único reproche que le podemos hacer: que muchos de esos lugares ya los hemos transitado. Pero eso no es, ni mucho menos, un reproche hacia su obra o hacia sus análisis, por lo que éste se convierte en un muy buen manual para interesarse por la materia.

Bettin dedica los tres primeros capítulos a analizar, a fondo, a tres autores que se podrían considerar precursores de la sociología urbana, si bien dos de ellos no estudiaron, per se, el hecho urbano: Weber con La ciudad y su análisis de la ciudad medieval, y Marx y Engels, que, si bien no entraban directamente en el hecho, no olvidemos que tanto la burguesía como el proletariado son clases evidentemente urbanas. Además, Engels dedicó toda una obra al problema de la vivienda, por lo que eran manifiestamente conscientes de las condiciones urbanas en que se vivía. El tercer autor sí que se centró en el hecho urbano, en concreto, en la forma en que la mente de los habitantes de la ciudad deja de lado el pensamiento emocional y se centra en una actitud racional, marcada por el dinero y por el hastío ante tanto estímulo. Sí: se trata de Simmel, la actitud blasé del ciudadano y la obra Las grandes urbes y la vida del espíritu (o Las metrópolis y la vida mental, depende de la traducción).
La Escuela de Chicago merece dos capítulos: el primero, dedicado a la ecología urbana de Park, Burgess y McKenzie, al estudio de las áreas naturales y a los diagramas de anillos concéntricos del tercero, que fueron evolucionando a medida que lo hacía su comprensión de la ciudad. El segundo está dedicado al urbanismo de Louis Wirth, del que ya leímos «El urbanismo como forma de vida«.
El sexto capítulo, y el que más nos interesa en el blog, trata los dos estudios que llevó a cabo el matrimonio Lynd en una «ciudad media» de Estados Unidos. La gracia del asunto es que hicieron el primer estudio antes del crack del 29 y el siguiente unos años después, con lo que pudieron comprobar, de primera mano, los cambios que habían sucedido. Los dos últimos capítulos tratan la obra de Henri Lefebvre y los primeros libros de Castells, que ya hemos reseñado en el blog, por lo que sólo los trataremos brevemente. Sin más preámbulo, vamos al estudio de los Lynd.
Las investigaciones de Robert y Helen Lynd representan dentro de este sector del trabajo sociológico una contribución pionera ya clásica que, sin embargo, sigue teniendo el valor de un modelo al que es conveniente todavía referirse. Como ya es sabido, se trata de un estudio sobre una pequeña ciudad del Middle West, realizado en el curso de dos periodos importantes de la historia norteamericana moderna, caracterizados respectivamente por la difusión del proceso de industrialización en todo el territorio nacional y por la Gran Depresión. (p. 110)
Middletown: A Study in Modern American Culture, publicado en 1929, cubre el periodo entre 1890 y 1925, aproximadamente. El estudio empezó en 1924 y supuso bastante trabajo de campo en la ciudad de Muncie, en Indiana (aunque los autores no concretaron el lugar y hablaron de «una población de treinta y pico mil habitantes»). Durante sus observaciones, que cubren una época de bonanza y crecimientos económicos, los Lynd se dan cuenta de que existen dos grandes grupos sociales: la working class y la bussiness class. «En general, los miembros del primer grupo orientan sus actividades lucrativas especialmente hacia las cosas, utilizando instrumentos materiales en la fabricación de objetos y en el cumplimiento de servicios, mientras que los miembros del segundo grupo dirigen sus actividades hacia las personas, en particular, vendiendo o difundiendo cosas, servicios o ideas.» La clase «obrera» está constituida por el 71% de los sujetos económicamente activos y la clase «empresarial», por el 29% restante, y los Lynd constatan que «el simple hecho de haber nacido en una o en otra parte de la vertiente,constituida grosso modo por estos dos grupos, representa el factor cultural específico más significativo que influye en lo que una persona hace durante el día en el curso de su vida».
Enfocando en la clase obrera, se dan cuenta de que son los que más sufren las consecuencias de los cambios económicos. En general provienen de entornos campesinos y, en apenas una generación, la mayoría de sus constantes sociales cambian. Las mujeres, hasta entonces madres y esposas, deben buscar trabajo para adaptarse al nuevo entorno económico, con lo que ya no pueden ocuparse en la misma medida de la crianza de los hijos. Este papel recae en la educación, donde, sin embargo, los hijos de la clase obrera no pueden competir con los de la clase empresarial: los segundos tienen un coeficiente intelectual mayor (teniendo en cuenta que «distintas circunstancias sociales influyen en el nivel de inteligencia», por lo que suponemos que se mide como una variable coyuntural, no permanente).
Por otro lado, el trabajo de los obreros se lleva a cabo en entornos industriales, a menudo con máquinas. Su única valoración en el trabajo es la capacidad que tenga para resistir la repetición constante del vaivén de la máquina: dan igual su destreza o su actitud, por lo que, en general, el único valor proviene de su edad y mengua con el paso del tiempo. Además, y puesto que los obreros se convierten en una población flotante que migra en función de la demanda de trabajo, sus raíces con la comunidad son más débiles y habitan en las zonas menos agradables del lugar.
Por contra, los miembros de la bussiness class «participan activamente en la vida de varios círculos ciudadanos» e incluso «fundan nuevos círculos sobre la base paraprofesional», generando una vida asociativa entre ellos que «convierte a la bussiness class en la única clase social consciente de sus funciones y de sus intereses, es decir, organizada para una enérgica defensa frente al resto de la comunidad» (p. 115).
En cuanto a la movilidad social, se llega a una conclusión unívoca: no existe.
La movilidad social es un valor-mito, un elemento cultural que forma parte de una ideología tradicional que ya no tiene sentido, desmentida por la realidad de manera muy clara sobre todo en esta primera fase de expansión capitalista. Los obreros no sólo no tienen la posibilidad concreta de abandonar su condición de asalariados y de transformarse en pequeños empresarios, puesto que el mercado está ya controlado por empresas mecanizadas, con abundancia de capital, sino que incluso en el ámbito del trabajo de fábrica tienen muy pocas oportunidades de mejorar. Y esto ocurre por dos motivos: la no disponibilidad de puestos de encargados y la tendencia, debido al desarrollo del sistema administrativo, a emplear a niveles intermedios personales técnicamente preparados; el obrero común, totalmente agotado por su trabajo cotidiano, no tiene ni tiempo ni energía para adquirir este tipo de conocimiento. (p. 116)
Por ello, la clase obrera suele volcar sus esperanzas en la educación, para que sus hijos sí que disfruten de esa ansiada movilidad social, aunque también luego ahí encontrarán escollos, puesto que no es su «destino natural». «Se puede decir entonces que en Middletown no existe conflicto de clase. Es más correcto hablar de convivencia, una convivencia basada en la distancia social y en la indiferencia. La confrontación cotidiana entre las clases, en muchas áreas de la vida comunitaria, no se traduce en un conflicto abierto organizado; ni siquiera podemos decir que el conflicto esté latente» (p. 116).
En 1935, los Lynd vuelven a Muncie para comprobar los efectos de la crisis sobre la población. El estudio resultante, Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts se publicará en 1937. Este segundo estudio lo llevaron a cabo muchos menos investigadores que el primero, por lo que no es tan exhaustivo. El gran foco se centra en la familia X, una determinada familia que ejerce un gran poder sobre la comunidad.
La crisis llega a Middletown algo más tarde que a las grandes capitales norteamericanas pero, cuando lo hace, arrasa entre los obreros: uno de cada cuatro pierde el empleo durante el primer año. La clase empresarial, sin embargo, se obceca empecinadamente en negarse a aceptar la existencia de dicha crisis. Pero, cuando los obreros empiezan a sindicarse y a organizarse, la clase empresarial «reaccionará incrementando la organización interempresarial e intentará desalentar por todos los medios la organización de la mano de obra. Se extiende también un credo cívico basado en tres principios relacionados entre sí, según los cuales una producción en función del provecho, una ciudad sin sindicatos y «un mercado favorable al trabajo» (es decir, con una oferta de mano de obra que exceda a la demanda) son las condiciones necesarias para salvaguardar el interés común y el bienestar de toda la ciudad» (p. 118).
Por otro lado, la estructura de clases, tan clara en los años 20, se ha complicado bastante (aunque esta parte es algo vaga, seguramente porque los Lynd no pudieron recabar datos definitivos). Cada una de las dos clases anteriores se ha dividido en tres subgrupos, a saber:
- un grupo pequeño de banqueros, grandes empresarios y directores de empresas nacionales con sede local, que orbita alrededor de la familia X y se define como el núcleo de la anterior clase empresarial; «actúa como grupo de control y fija también los estándares comunitarios de comportamiento de consumo y tiempo libre»;
- un segundo grupo formado por empresarios menos relevantes, comerciantes o profesionales liberales que también actúa como grupo socialmente homogéneo y que, en ocasiones, se opone a las decisiones del grupo anterior, aunque en otras lo apoya de forma férrea;
- un grupo residual dentro de la clase empresarial, que siguen formando parte de ella pero nunca alcanzarán el «nivel» de los dos grupos anteriores;
- el cuarto grupo lo forma la «aristocracia local obrera», es decir, los capataces de fábrica, por ejemplo, que coincide en estándares de vida y en aspiraciones con «la clase media asalariada»;
- el quinto estrato son los obreros, en el sentido más amplio;
- y el sexto estrato lo forman el subproletariado y obreros sin trabajo estable.
Pero en la estructura de Middletown, a medida que se vuelve más compleja, también influyen otros factores, como ser o no miembro de una «vieja familia», que confiere un determinado prestigio social; o las creencias religiosas o ser blanco o negro, «la línea de división más profunda que la comunidad admite ciegamente» (p. 123). A medida que la población crece (pasó de los 36.500 habitantes del primer estudio a cerca de 47.000 en el segundo), la cohesión social se reduce. Despunta entonces el primero de los seis grupos analizados, el de las mayores rentas (y la familia X), que luchan con mayor denuedo por mantener la unidad social que, «aunque se trate de un objetivo que se alcanza sólo aparentemente, será perseguido para poder mantener un nivel de integración que permita a los pocos que ostentan el poder conservarlo y ejercerlo sin molestias.
Por un lado, éstos se preocuparán de «invocar cada vez más toscos símbolos emotivos de tipo no selectivo que les permitan guiar a las masas» y, por otro lado, representan la única fuente autorizada de ideologías y símbolos para la comunidad, la cual no será ya capaz de dar vida de forma espontánea y desde abajo a una cultura autónoma e independiente. (p. 124)
Es decir: a medida que la estructura social se vuelve más y más compleja, sólo los grupos de poder ya organizados y con medios suficientes son capaces de establecer los temas y símbolos de cohesión de la totalidad, que pueden, o bien aferrarse a ellos, o bien rechazarlos; pero que se ven forzados a una toma de posición frente a ellos.
Bettin acaba elogiando el hecho de que, a diferencia de la Escuela de Chicago, que pretendía obtener conclusiones universales aplicables a toda ciudad a partir del estudio de la capital de Illinois, los Lynd «tienen tendencia a restringir el ámbito de aplicación de su interpretación sociológica a la comunidad local que les ha proporcionado el material de observación empírica».
El siguiente capítulo está dedicado a la obra de Lefebvre, (La producción del espacio, El derecho a la ciudad), de la que citamos sólo algunas frases:
- «La urbanización total es la hipótesis guía de Lefebvre: la historia de la sociedad se traduce en movimiento hacia su progresiva urbanización.» (p. 126)
- «La industria se somete a la urbanización que ella misma ha provocado, y esta fase es la que confiere significación a la revolución urbana, fase de transición que desembocará en una nueva era: lo urbano, que representa el final de la historia.» (p. 128)
- La naturaleza social de las fuerzas productivas se vislumbra hoy en la producción social del espacio. La producción del espacio no es ciertamente un hecho históricamente nuevo; los grupos dominantes plasmaron siempre su espacio urbano. El hecho nuevo, en cambio, es evidente en la extensión sin precedentes de la actividad productiva, donde el capitalismo está interesado en emplear el espacio en la producción de plusvalía.» (p. 131)
- «El urbanismo olvida las necesidades sociales; víctima del fetichismo del espacio se ilusiona en crear el espacio, pensando que de este modo controlará también de la mejor manera la vida cotidiana y creará nuevas relaciones sociales entre los habitantes de la ciudad.» (p. 132)