Durante el confinamiento, y dada la carencia de libros por leer sobre los temas del blog, una pregunta nos iba rondando por la cabeza: ¿cuál es la diferencia entre la antropología urbana y la sociología urbana? Precisamente la lectura de Sociología Urbana, de Francisco Javier Ullán de la Rosa, ha aportado bastante sobre el tema. Ya destaca en el primer capítulo que algunos de los precursores de la disciplina eran más antropólogos que sociólogos; que la Escuela de Chicago era ambas cosas, si bien siempre se han considerado más sociólogos; o la separación de las disciplinas que hizo Parsons, donde el subsistema económica era el objeto de estudio de la economía, la estructura social a la sociología y los aspectos culturales a la antropología. Ya al final de la introducción, Ullán de la Rosa recalca que “la sociología debe apoyarse en los estudios culturales que hace la antropología… pero debe resistir la tentación de convertirlos en sus objetivos de investigación” (p. 12). Siguiendo el mismo argumento, nos viene a la mente el colosal libro Antropología de la ciudad, de Lluís Duch, y su monumental estudio de la cultura, sin más, como objeto de ser de la antropología, primero en general, luego en la ciudad, luego en el individuo.
Todas estas consideraciones teníamos en mente al afrontar la lectura de Antropología Urbana, de Josepa Cucó i Giner, publicado en 2004 y que es, además, prácticamente el manual que se usa en la UNED para la asignatura del mismo nombre. Por todo ello esperábamos una exposición bastante clara de lo que es y ha sido la subdisciplina que nos atañe. Y, sin embargo, magna decepción. Vaya por delante que tal vez sean los ojos que miran, más que el objeto que ven: que en el blog no somos antropólogos de formación, sino meros amateurs que se acercaron a la temática fascinados por la ciudad y que han ido encontrado conocimientos maravillosos aquí y allá que han recogido en este blog. Pero la impresión que se obtiene de este libro es que no va dirigido a estudiantes, ni mucho menos; que no es un manual, tampoco, sino una exposición de determinados temas, inconexos, o cuya conexión no llega a quedar clara, y, sobre todo, que expone las conclusiones de muchos otros autores sin llegar, en la mayoría de los casos, a ahondar en ellas, quedándose en eso, en mera exposición o resumen.
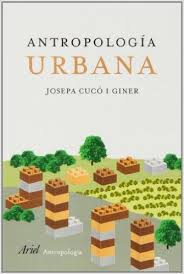
El primer capítulo, tal como explica la autora en el prólogo, analiza la “cambiante naturaleza de la especialidad urbana a la luz de una serie de tópicos que circulan desde hace tiempo y que erosionan o ponen en cuestión la legitimidad de su existencia”. El segundo, los efectos de la globalización, sobre todo, en los paradigmas urbanos existentes; el tercero, “los laboratorios de lo global”, muestra la ciudad como “síntesis y paradigma de los amplios procesos que atraviesan a toda formación social”. Y para ello hablará de la definición de ciudad (acudiendo a Soja, por ejemplo), de la hibridación y el mestizaje y de la ciudad poliédrica (siguiendo a Seta Low). ¿Por qué estos temas, y no otros? No queda claro.
La segunda parte del libro lo forman los tres capítulos dedicados a las estructuras de mediación, de forma teórica en el cuarto, más histórica en el quinto, en su contexto en el sexto y con una aproximación histórica sobre su teorización en el séptimo y último. Es aquí, en esta segunda mitad, donde la autora se explaya y se le notan los conocimientos en el tema. Pero nos surgen dudas: si el libro empieza con un cuestionamiento de las críticas que se han hecho a la antropología urbana, no va dirigido a los antropólogos urbanos? Si es el caso, ¿por qué se habla de los autores como si estos fuesen desconocidos para el lector? Cucó alterna exposiciones a personas recién llegadas al asunto con temas para aquellos interesados en la disciplina; alterna exposiciones temáticas generales, interesantes para todo lector, con otras extraordinariamente específicas, casi anecdóticas; y, pese a que presenta el libro como un estado de la subdisciplina, antropología urbana, dedica más de la mitad de él a un tema concreto, las estructuras de mediación o movimientos sociales. Sin duda un tema esencial, recordemos que Castells lo ha abordado diversas veces; pero no el tema de la antropología urbana.
Por todo ello, la lectura nos ha dejado más que confusos. Pero eso no significa que no haya multitud de apuntes interesantes para el blog.
Los cuatro tópicos que disgustan a Cucó sobre la antropología urbana, y con los que da comienzo su exposición, son los siguientes:
- que es una disciplina joven, recién llegada. Lo cual es más o menos cierto, porque la antropología urbana no se desarrolló como tal hasta los años 60, aproximadamente. Pero que no existiese con su nombre propio no significa que no se llevase a cabo; la Escuela de Chicago se dedicaba a ella, sin ir más lejos.
- que la antropología urbana no ha sido urbana, sino hecha en la ciudad. Es decir, que estudiaba “islas y guetos”, grupos de personas que vivían en la ciudad y que eran el verdadero objeto de la antropología urbana. La autora contesta que las técnicas usadas por los antropólogos les permitieron, en realidad, captar algo más grande que su objeto de estudio; y que la antropología de la ciudad y la antropología en la ciudad coexistieron largo tiempo y se fueron interrelacionando.
- la ausencia de una verdadera base teórica y una verdadera metodología, que Cucó desmiente hablando del análisis de redes, el análisis situacional y los enfoques “desde arriba” (Hannerz) y “desde dentro” (Sanjek).
- y cuarta, lo difícil de acotar un campo de estudio específico: ¿qué abarca la antropología urbana?, ¿en estos tiempos de globalización es todo urbano? Hay diversas opciones (y que esa sea la respuesta indica que, tal vez, la crítica da en el blanco) y una de las que destaca Cucó es la de Manuel Delgado y su antropología “de la transitoriedad, de lo efímero, evanescente y con poco calado” (p. 42). La destaca para criticarla, precisamente, declarando que se fija en detalles que se dan indiscutiblemente en la ciudad pero que no pueden ser en absoluto el objeto de estudio de la antropología urbana. Lo que nos lleva, de nuevo, a pensar que tal vez la autora y este blog tengan conceptos muy dispares de lo que es la antropología urbana.
El segundo capítulo sigue de cerca a Castells con su definición de espacio de los flujos, al que no volveremos porque acabamos de tratarlo siguiendo a Ullán de la Rosa en esta entrada; luego habla de los no lugares de Augé y de los procesos de territorialización y desterritorialización, como algunos de los efectos que la globalización tiene sobre las ciudades. En este contexto destaca la significación de los lugares en sitios distintos: del mismo modo que Augé destacaba que las categorías de lugar o no lugar son tipos ideales, que todo lugar es, al mismo tiempo, parte lugar antropológico, parte no lugar, y todo ello depende del que lo habite (el aeropuerto es el no lugar por excelencia, pero es un lugar para quien trabaja en él), Cucó recorre a un artículo de Manuel Delgado de 1998 donde revisitaba el centro comercial como lugar antropológico donde el consumidor impone sus significados a los productos que consume. O el estudio de Watson Golden Arches East. McDondald’s in East Asia donde destaca que los McDonald’s en el continente asiático tienen una significación totalmente distinta, como el de santuarios para mujeres que quieren escapar de los espacios de predominio masculino o centros de ocio en Beijing o Taipei donde se va a descansar del ajetreo de la vida urbana.
Ya en la segunda parte del libro, se trata el concepto teórico del Tercer Sector. Se trataría de aquel espacio no ocupado ni por el Estado, es decir, que no es algo público, ni por el mercado, que tampoco es lucrativo; y engloba, grosso modo, las organizaciones no gubernamentales, entendidas en su sentido más amplio y no como organizaciones de ayuda solidaria. Si el Cuarto Sector son las relaciones de proximidad, el Tecer Sector agruparía todas aquellas organizaciones y redes con las que se relaciona el individuo fuera del acto de consumir o de los propios como súbdito de un estado. Según la definición, en el Tercer Sector estarían también las cooperativas, los bancos de tiempo, las redes de vecinos…
Ya en ámbito más amplio, los movimientos sociales ocupan un gran protagonismo con el devenir de las sociedades postmodernas, las crisis económicas de 1970 y la llegada de las nuevas tecnologías (y perdónennos lo enorme del resumen implícito en la frase anterior). Offe destaca que se da un cambio en el paradigma político al pasar de una fase de consenso a una de conflicto: del consenso de los años 50, aproximadamente, con la idea compartida por todos de que había un campo de batalla donde dirimir las diferencias, la política, y que había determinados mecanismos, como la sindicación, la negociación colectiva, las diferencias entre partidos… A partir de los 70 y con la sociedad postindustrial se percibe una enormidad de grupos de intereses distintos que miran cada cual por lo suyo; el individuo, perdido en tal marabunta, se adhiere a voluntad a unos u otros en función de los intereses que quiera conseguir.
Castells lo definió como el nuevo modelo de capitalismo:
- la apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor del excedente proveniente del proceso de producción, lo que lleva a una necesaria ruptura del pacto social;
- el trasvase del Estado de la esfera de la intervención, como mediador entre el capital y los intereses ciudadanos, al papel de garante del acto del consumo que va liberando cada vez más parcelas (pasan al libre mercado la sanidad, la educación, la vivienda…);
- la globalización, propiamente dicha, “la internacionalización del sistema capitalista para formar una unidad independiente mundial”.
O, como lo resumió Beck en “La Europa del trabajo cívico”, tras la Segunda Guerra Mundial se ha llegado al concepto de “ciudadano trabajador”, con el acento puesto en trabajador más que en ciudadano. El trabajo es la piedra de toque por donde pasa todo lo demás: la seguridad social, la jubilación, el derecho a sanidad… nada de eso está garantizado por ser ciudadano, sino por ser trabajador; la pérdida del trabajo implica la pérdida de todo lo anterior. A cambio, el estado ofrece la promesa de un nivel de vida cada vez más alto y una seguridad social mayores acorde al nivel adquirido; eso sí, siempre que el ciudadano esté dispuesto “a dejar su ideario político en el vestuario del lugar de trabajo”.
PD: no se pierdan la reseña del libro que hace el autor del blog los ojos del visitante y que le saca todo el partido posible.
3 comentarios sobre “Antropología urbana, de Josepa Cucó”